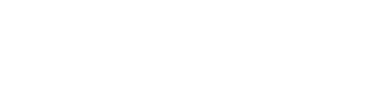jarochilandio
Bovino de la familia
- Desde
- 14 Mar 2010
- Mensajes
- 6.225
- Tema Autor
- #1
Angélica Buendía Espinosa
LAISUM. - México.

Calidad educativa, bajo la lupa
A la fecha se han invertido enormes cantidades de recursos en un gran número de países para implementar diferentes mecanismos que prometen “asegurar” la calidad de la educación superior. Estamos ante hechos o se trata simplemente de dichos y promesas que pocas veces se cumplen. Como indica el refrán popular, del dicho al hecho hay un gran trecho. Para aclarar el panorama, bien vale la pena intentar un primer balance.
La preocupación por la calidad de la educación no es nueva. Ella ha sido continuamente expresada por organismos internacionales como la UNESCO y se presenta ya como un lugar común en los discursos oficiales de gobernantes y autoridades universitarias. Sin embargo, de unos años para acá el tema se ha constituido en eje de lo que los expertos denominan “aseguramiento de la calidad” y es materia de análisis y valoración de organismos y think tanks que señalan los logros –enfatizándolos– y las dificultades –minimizándolas– de las experiencias en curso.
El modelo predominante de valoración de la calidad se basa en el diseño de un conjunto de indicadores y criterios ad hoc que, se asume por organismos y agencias gubernamentales, son capaces de medir el nivel de calidad alcanzado como consecuencia de políticas y acciones impulsadas para remediar los problemas detectados previamente en diversos procesos de evaluación y autoevaluación. Sin embargo, no resulta claro en qué medida este modelo, asumido como mecanismo de observación objetivo y exacto, ha contribuido realmente a mejorar la calidad de la educación superior. Salta la duda: ¿se trata de dichos o hechos?
Es en este contexto en el que quisiera comentar algunos aspectos abordados en un seminario internacional sobre “Aseguramiento de la calidad, políticas públicas y gestión universitaria”, celebrado en enero de 2012 en la bella, bulliciosa y fandanguera ciudad de Barcelona. Este evento fue el marco para presentar los resultados de un proyecto de investigación realizado para indagar los resultados de la aplicación de las políticas de aseguramiento de la calidad en Chile, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Portugal y España. El proyecto se llevó a cabo bajo el auspicio de la Comisión Europea y la coordinación del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) con sede en Santiago de Chile. Su propósito fue analizar y valorar los impactos de la evaluación y la acreditación de programas académicos como medios para garantizar la mejora de la calidad y, sobre tal base, para retroalimentar las políticas en curso contribuyendo a su ajuste o reorientación. Se trató de un estudio comparativo de los sistemas nacionales de distintos países que se apoyó en la realización de estudios de caso en 30 universidades públicas y privadas.

Calidad, ¿cuestión de números?
Con la finalidad de evaluar el impacto de estas políticas, el estudio se centro en el examen de tres dimensiones: el sistema de educación superior, la gestión institucional y la docencia. Según se comenta en los resultados, las políticas de aseguramiento de la calidad han jugado un papel relevante como motor de cambio del sistema de educación superior, toda vez que articularon el otorgamiento de incentivos que promovieran modificaciones institucionales tendientes a fortalecer la calidad. Con ello, se afirma en el informe, se promueve la competencia por recursos o prestigio y reconocimiento. Sin embargo, esta competencia no resulta muy pareja que digamos, si consideramos que las instituciones son muy distintas entre sí, lo que ha derivado en un trato preferencial que se expresa en el conocido “efecto Mateo”: Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”.
El estudio indica también que los casos analizados indican que se han producido importantes cambios en la relación entre el estado y las universidades. Cada vez es mayor la intervención gubernamental, directa o inducida, en la gestión institucional, con lo que se ha vulnerado en muchos casos la autonomía universitaria. En este sentido, resulta indispensable preguntarnos sobre las implicaciones de esta intromisión y sobre sus posibles consecuencias, pues la libertad de las instituciones se ve acotada para ajustarse a los mandatos de las políticas, haciendo todo lo que se requiera –incluso renunciando a su propia autonomía, para cumplir con los indicadores que les otorguen los recursos extraordinarios que de otra manera no obtendrán.

El sello de la calidad
Vale la pena añadir que el denominado aseguramiento de la calidad parece ser un asunto de funcionarios y expertos, pues resulta materia ajena y poco conocida por las propias comunidades que deberían de operarlas –los docentes- y por quienes serían sus beneficiarios directos –los estudiantes-. Es posible “asegurar la calidad” cuando estos dos sectores participan sólo formalmente, pues eso se afirma en los informes; algunas de las entrevistas levantadas en el estudio muestran que docentes y estudiantes se encuentran involucrados marginalmente y que poco saben de estos procesos, además de que no siempre se aprecian cambios sustanciales que demuestren la mentada calidad más allá de los indicadores que afirman constatarla. ¿Acaso estamos ante a un proceso que persigue la construcción de la legitimidad social de la educación superior en lugar de uno que posibilite verdaderamente la transformación de las actividades de formación profesional para alcanzar el más alto nivel?
La docencia es en sí misma el objeto central de las políticas analizadas en el informe. Son varios sus temas críticos, por ejemplo, la determinación de los perfiles de egreso, el diseño y actualización de los planes y programas de estudio, el seguimiento en la progresión y logro de los estudiantes, las innovaciones curriculares relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías y la promoción de la movilidad de docentes y estudiantes, entre los más relevantes. Estos aspectos han sido comúnmente evaluados, ya lo señalaba, a través de datos e indicadores. La gran duda que surge es si todos estos números expresan realmente los avances en tales ámbitos y si tienen la capacidad de mostrar logros y resultados. Al revisar los casos reportados surgen dudas al respecto, sobre todo porque se aprecia una ausencia de juicio y reflexión que vaya más allá de los números para considerar los procesos educativos en su integralidad y dinamismo. Sin duda, este es un tema de debate que tendría que conducirnos a determinar si el modelo adoptado es el más conveniente o si ya es hora de transitar hacia formas de evaluación más comprehensivas que otorguen a los aspectos instrumentales el peso que realmente les corresponde. No cabe duda que la evaluación es una actividad indispensable para mejorar la actividad docente; sin embargo, es importante avanzar hacia modelos más complejos que valoren avances y logros considerando la especificidad de las instituciones y sus historias de beneficios y rezagos particulares, con la intención de evitar el ya señalado efecto Mateo.

Las dudas afloran
No quisiera concluir mi columna dejando la impresión de que todo ha sido dichos y promesas incumplidas. El estudio que comento da cuenta también de algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, las políticas de aseguramiento de la calidad han promovido el desarrollo de sistemas de información de los que se ha carecido endémicamente y que resultan indispensables para conducir a las universidades con conocimiento de causa. Estos sistemas permiten el seguimiento de egresados, aspecto crucial para valorar el impacto de la formación recibida al considerar las características de la inserción laboral. Han facilitado también la operación de los programas de movilidad estudiantil y el intercambio y colaboración entre instituciones tanto a nivel nacional como internacional, lo que no es poca cosa en un mundo que tiende a una creciente integración y que encuentra en el conocimiento su motor de desarrollo esencial. Como estos ejemplos, hay otros que se benefician de la existencia de información confiable y oportuna por lo que se deberá reforzar los esfuerzos hasta ahora emprendidos.
El proyecto de investigación que comento es sin duda relevante y debe ser considerado con detalle. Sus resultados no deben ser utilizados para justificar las políticas de aseguramiento de la calidad y, en consecuencia, para garantizar su continuidad sin mayor trámite. Por el contrario, este tipo de estudios son una inmejorable oportunidad para reflexionar cómo pueden las instituciones, cada cual a su modo según sus condiciones y proyectos, mejorar la calidad en el cumplimiento de sus labores de docencia, investigación y difusión y preservación de la cultura. Esta es la discusión de fondo que debemos enfrentar en las batallas por el aseguramiento de la calidad, pues urge aclarar qué entendemos por calidad más allá de los números, cómo podemos alcanzarla más allá de dichos y promesas, y cuáles son sus fines y propósitos.
Fuente
LAISUM. - México.

Calidad educativa, bajo la lupa
A la fecha se han invertido enormes cantidades de recursos en un gran número de países para implementar diferentes mecanismos que prometen “asegurar” la calidad de la educación superior. Estamos ante hechos o se trata simplemente de dichos y promesas que pocas veces se cumplen. Como indica el refrán popular, del dicho al hecho hay un gran trecho. Para aclarar el panorama, bien vale la pena intentar un primer balance.
La preocupación por la calidad de la educación no es nueva. Ella ha sido continuamente expresada por organismos internacionales como la UNESCO y se presenta ya como un lugar común en los discursos oficiales de gobernantes y autoridades universitarias. Sin embargo, de unos años para acá el tema se ha constituido en eje de lo que los expertos denominan “aseguramiento de la calidad” y es materia de análisis y valoración de organismos y think tanks que señalan los logros –enfatizándolos– y las dificultades –minimizándolas– de las experiencias en curso.
El modelo predominante de valoración de la calidad se basa en el diseño de un conjunto de indicadores y criterios ad hoc que, se asume por organismos y agencias gubernamentales, son capaces de medir el nivel de calidad alcanzado como consecuencia de políticas y acciones impulsadas para remediar los problemas detectados previamente en diversos procesos de evaluación y autoevaluación. Sin embargo, no resulta claro en qué medida este modelo, asumido como mecanismo de observación objetivo y exacto, ha contribuido realmente a mejorar la calidad de la educación superior. Salta la duda: ¿se trata de dichos o hechos?
Es en este contexto en el que quisiera comentar algunos aspectos abordados en un seminario internacional sobre “Aseguramiento de la calidad, políticas públicas y gestión universitaria”, celebrado en enero de 2012 en la bella, bulliciosa y fandanguera ciudad de Barcelona. Este evento fue el marco para presentar los resultados de un proyecto de investigación realizado para indagar los resultados de la aplicación de las políticas de aseguramiento de la calidad en Chile, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Portugal y España. El proyecto se llevó a cabo bajo el auspicio de la Comisión Europea y la coordinación del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) con sede en Santiago de Chile. Su propósito fue analizar y valorar los impactos de la evaluación y la acreditación de programas académicos como medios para garantizar la mejora de la calidad y, sobre tal base, para retroalimentar las políticas en curso contribuyendo a su ajuste o reorientación. Se trató de un estudio comparativo de los sistemas nacionales de distintos países que se apoyó en la realización de estudios de caso en 30 universidades públicas y privadas.

Calidad, ¿cuestión de números?
Con la finalidad de evaluar el impacto de estas políticas, el estudio se centro en el examen de tres dimensiones: el sistema de educación superior, la gestión institucional y la docencia. Según se comenta en los resultados, las políticas de aseguramiento de la calidad han jugado un papel relevante como motor de cambio del sistema de educación superior, toda vez que articularon el otorgamiento de incentivos que promovieran modificaciones institucionales tendientes a fortalecer la calidad. Con ello, se afirma en el informe, se promueve la competencia por recursos o prestigio y reconocimiento. Sin embargo, esta competencia no resulta muy pareja que digamos, si consideramos que las instituciones son muy distintas entre sí, lo que ha derivado en un trato preferencial que se expresa en el conocido “efecto Mateo”: Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”.
El estudio indica también que los casos analizados indican que se han producido importantes cambios en la relación entre el estado y las universidades. Cada vez es mayor la intervención gubernamental, directa o inducida, en la gestión institucional, con lo que se ha vulnerado en muchos casos la autonomía universitaria. En este sentido, resulta indispensable preguntarnos sobre las implicaciones de esta intromisión y sobre sus posibles consecuencias, pues la libertad de las instituciones se ve acotada para ajustarse a los mandatos de las políticas, haciendo todo lo que se requiera –incluso renunciando a su propia autonomía, para cumplir con los indicadores que les otorguen los recursos extraordinarios que de otra manera no obtendrán.

El sello de la calidad
Vale la pena añadir que el denominado aseguramiento de la calidad parece ser un asunto de funcionarios y expertos, pues resulta materia ajena y poco conocida por las propias comunidades que deberían de operarlas –los docentes- y por quienes serían sus beneficiarios directos –los estudiantes-. Es posible “asegurar la calidad” cuando estos dos sectores participan sólo formalmente, pues eso se afirma en los informes; algunas de las entrevistas levantadas en el estudio muestran que docentes y estudiantes se encuentran involucrados marginalmente y que poco saben de estos procesos, además de que no siempre se aprecian cambios sustanciales que demuestren la mentada calidad más allá de los indicadores que afirman constatarla. ¿Acaso estamos ante a un proceso que persigue la construcción de la legitimidad social de la educación superior en lugar de uno que posibilite verdaderamente la transformación de las actividades de formación profesional para alcanzar el más alto nivel?
La docencia es en sí misma el objeto central de las políticas analizadas en el informe. Son varios sus temas críticos, por ejemplo, la determinación de los perfiles de egreso, el diseño y actualización de los planes y programas de estudio, el seguimiento en la progresión y logro de los estudiantes, las innovaciones curriculares relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías y la promoción de la movilidad de docentes y estudiantes, entre los más relevantes. Estos aspectos han sido comúnmente evaluados, ya lo señalaba, a través de datos e indicadores. La gran duda que surge es si todos estos números expresan realmente los avances en tales ámbitos y si tienen la capacidad de mostrar logros y resultados. Al revisar los casos reportados surgen dudas al respecto, sobre todo porque se aprecia una ausencia de juicio y reflexión que vaya más allá de los números para considerar los procesos educativos en su integralidad y dinamismo. Sin duda, este es un tema de debate que tendría que conducirnos a determinar si el modelo adoptado es el más conveniente o si ya es hora de transitar hacia formas de evaluación más comprehensivas que otorguen a los aspectos instrumentales el peso que realmente les corresponde. No cabe duda que la evaluación es una actividad indispensable para mejorar la actividad docente; sin embargo, es importante avanzar hacia modelos más complejos que valoren avances y logros considerando la especificidad de las instituciones y sus historias de beneficios y rezagos particulares, con la intención de evitar el ya señalado efecto Mateo.

Las dudas afloran
No quisiera concluir mi columna dejando la impresión de que todo ha sido dichos y promesas incumplidas. El estudio que comento da cuenta también de algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, las políticas de aseguramiento de la calidad han promovido el desarrollo de sistemas de información de los que se ha carecido endémicamente y que resultan indispensables para conducir a las universidades con conocimiento de causa. Estos sistemas permiten el seguimiento de egresados, aspecto crucial para valorar el impacto de la formación recibida al considerar las características de la inserción laboral. Han facilitado también la operación de los programas de movilidad estudiantil y el intercambio y colaboración entre instituciones tanto a nivel nacional como internacional, lo que no es poca cosa en un mundo que tiende a una creciente integración y que encuentra en el conocimiento su motor de desarrollo esencial. Como estos ejemplos, hay otros que se benefician de la existencia de información confiable y oportuna por lo que se deberá reforzar los esfuerzos hasta ahora emprendidos.
El proyecto de investigación que comento es sin duda relevante y debe ser considerado con detalle. Sus resultados no deben ser utilizados para justificar las políticas de aseguramiento de la calidad y, en consecuencia, para garantizar su continuidad sin mayor trámite. Por el contrario, este tipo de estudios son una inmejorable oportunidad para reflexionar cómo pueden las instituciones, cada cual a su modo según sus condiciones y proyectos, mejorar la calidad en el cumplimiento de sus labores de docencia, investigación y difusión y preservación de la cultura. Esta es la discusión de fondo que debemos enfrentar en las batallas por el aseguramiento de la calidad, pues urge aclarar qué entendemos por calidad más allá de los números, cómo podemos alcanzarla más allá de dichos y promesas, y cuáles son sus fines y propósitos.
Fuente