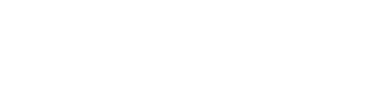jarochilandio
Bovino de la familia
- Desde
- 14 Mar 2010
- Mensajes
- 6.225
- Tema Autor
- #1
La Encuesta Nacional de Juventud 2010, los ninis y las estadísticas del sistema educativo. La “danza de la cifras”
Adrián de Garay
Educación a Debate
Jueves 1 de diciembre de 2011.
Recientemente la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Dr.Rodolfo Tuirán, dio a conocer algunas cifras que arrojó la tercera Encuesta Nacional de Juventud llevada a cabo en el año 2010, poniendo especial atención a la relación entre los jóvenes y la educación.
Uno de los apartados del reporte que presentó la SEP se refiere a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, término que se cuestionó fuertemente desde la academia mexicana, y que ha obligado a las autoridades educativas a ser más cuidadosos con el uso del término.
Según los datos de la Encuesta, a propósito de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, 7 millones 819 mil 180 jóvenes se encontraban en dicha situación, 75.7% de los cuales eran mujeres, problemática que evidentemente ha generado una profunda preocupación, entre otras cosas, porque refleja la inequidad de género imperante en nuestro País.
No obstante, conviene en todos los temas que aborda la Encuesta, hacer análisis detallados atendiendo al diferencial de edad, debido a que población objeto del estudio va de los 12 a los 29 años. Es obvio que no es lo mismo observar y conocer lo que ocurre con los jóvenes que tienen entre 12 y 15 años, en comparación con los que tienen de 24 a 29 años. Igualmente es necesario prestar atención a las diferencias entre regiones, pues las diferencias de desarrollo económico y educativo en México son profundas.
Atendiendo a la información por los rangos de edad con los que se presentan los datos, es importante anotar que de las 5 millones 919 mil mujeres que no estudiaban ni trabajaban en 2010, el mayor grupo, que ascendía a 2 millones 720 mil, el 45.9%, se localizó en el rango de edad de los 24 a los 29 años, esto es, cerca de la mitad del conjunto. Es decir, se trata de una población que, en general, se encuentra en una etapa de la vida donde la mayoría son casadas o viven en Unión Libre, tienen hijos, y en consecuencia, buena parte de ese grupo no es esperable que se encontrara estudiando o trabajando, fundamentalmente porque sigue existiendo, por desgracia, un patrón cultural mexicano que hace que las mujeres que se casan o viven en Unión Libre y tienen hijos se dediquen a las “actividades del hogar”, cuestión que la Encuesta y los informes de la OCDE no consideran en sus datos. Trabajar en el hogar, ocupación laboral que no es reconocida ni remunerada, sigue siendo para muchos de quienes interpretan los datos un asunto que no pareciera merecer un tratamiento analítico específico, diferenciado.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 el 64% de la mujeres de entre 24 y 29 años estaban casadas; el 68.9% tenía hijos y el 47.2% se le consideraba como parte de la Población Económicamente Activa. Como puede observarse, una parte muy importante de la población de mujeres jóvenes de entre 24 y 29 años que no estudian ni trabajan, según los datos de ambos instrumentos estadísticos nacionales, viven en contextos sociales y culturales que en parte explican su situación como de los mal llamados ninis, pero que, sin embargo, dedican buena parte de sus energías cotidianas en atender y hacerse responsables de sus hogares. Por lo demás, según el Censo, el 25% de las mujeres ubicadas en el rango de edad revisado cuentan con estudio superiores, y otro 20% concluyó la educación media superior, lo que no es trivial.
A diferencia de lo que ocurre entre la población femenina, en el caso de los hombres, el mayor grupo de los que no estudian ni trabajan se localizó entre los 19 y 23 años de edad con un 33.2%, edad típica en que los jóvenes con una trayectoria educativa continua estarían ubicados entre aquellos que ingresan y están estudiando en el nivel superior.
Por lo demás, es interesante que en el reporte de resultados que hizo público el Dr. Tuirán, se plantea una crítica a la metodología empleada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) en el diseño de la Encuesta para acercarse al conocimiento de los jóvenes que no trabajan ni estudian, siendo el propio IMJ un organismo del Gobierno Federal, y donde la propia SEP tiene un papel relevante. Situación que deja entrever la poca coordinación entre la SEP y el IMJ, al menos en el diseño de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) que seguramente le costó a los mexicanos que pagamos impuestos varios millones de pesos. La crítica que se hace pública por el propio Gobierno Federal, con adecuado fundamento, es que “la medición de los jóvenes que no estudian ni trabajan que ofrece la ENJ 2010 no refleja el carácter dinámico del fenómeno, como dejar de estudiar un tiempo o tener entradas y salidas múltiples del mercado de trabajo”.
La deficiencia en el procedimiento metodológico empleado en la ENJ se refleja, en consecuencia, cuando uno se acerca a observar lo que ocurre en parte de nuestro sistema educativo empleando otras fuentes de información, donde se puede apreciar que las mujeres tienen iguales o mejores logros educativos que los hombres.
Algunos ejemplos. En México el 51.2% de la población son mujeres de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. Según los datos de la propia SEP, en el 2010, en la educación media superior el 51% de los estudiantes eran mujeres; lo que representa una cobertura del 66%, en comparación con el 62.8% de hombres; la eficiencia terminal de la mujeres era del 65.5%, mientras que en los hombres del 56.4%; y la deserción era del 12.6% en las mujeres a diferencia del 18.6% de los hombres. En la educación superior, de cada cien estudiantes en licenciatura cincuenta son mujeres, lo mismo ocurre en el posgrado. Y de acuerdo a diversas fuentes, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la proporción de egresados y titulados es similar entre hombres y mujeres. ¿Cómo entonces existen tantos millones de mujeres sin estudiar y trabajar?
Frente a los datos que se pueden obtener haciendo malabares entre varios sistemas de información de diversas instancias, más que dilucidar el panorama nacional sobre los jóvenes que no trabajan ni estudian, y particularmente la situación imperante entre la población femenina, los resultados de la ENJ no hacen sino acrecentar nuestra dudas y nuestra ignorancia sobre lo que ocurre entre la población juvenil de nuestro País.
En este contexto, lo único recomendable es ser sumamente cuidadosos cuando se nos presentan resultados de estudios de dudosa elaboración metodológica. No en balde el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), otro organismo del Gobierno Federal, ha criticado los resultados presentados por el IMJ.
En definitiva, seguimos sin contar con un sistema de información único y confiable sobre la situación imperante dentro de la población juvenil mexicana. ¿A alguien le importa?…
Fuente
Adrián de Garay
Educación a Debate
Jueves 1 de diciembre de 2011.
Recientemente la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Dr.Rodolfo Tuirán, dio a conocer algunas cifras que arrojó la tercera Encuesta Nacional de Juventud llevada a cabo en el año 2010, poniendo especial atención a la relación entre los jóvenes y la educación.
Uno de los apartados del reporte que presentó la SEP se refiere a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, término que se cuestionó fuertemente desde la academia mexicana, y que ha obligado a las autoridades educativas a ser más cuidadosos con el uso del término.
Según los datos de la Encuesta, a propósito de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, 7 millones 819 mil 180 jóvenes se encontraban en dicha situación, 75.7% de los cuales eran mujeres, problemática que evidentemente ha generado una profunda preocupación, entre otras cosas, porque refleja la inequidad de género imperante en nuestro País.
No obstante, conviene en todos los temas que aborda la Encuesta, hacer análisis detallados atendiendo al diferencial de edad, debido a que población objeto del estudio va de los 12 a los 29 años. Es obvio que no es lo mismo observar y conocer lo que ocurre con los jóvenes que tienen entre 12 y 15 años, en comparación con los que tienen de 24 a 29 años. Igualmente es necesario prestar atención a las diferencias entre regiones, pues las diferencias de desarrollo económico y educativo en México son profundas.
Atendiendo a la información por los rangos de edad con los que se presentan los datos, es importante anotar que de las 5 millones 919 mil mujeres que no estudiaban ni trabajaban en 2010, el mayor grupo, que ascendía a 2 millones 720 mil, el 45.9%, se localizó en el rango de edad de los 24 a los 29 años, esto es, cerca de la mitad del conjunto. Es decir, se trata de una población que, en general, se encuentra en una etapa de la vida donde la mayoría son casadas o viven en Unión Libre, tienen hijos, y en consecuencia, buena parte de ese grupo no es esperable que se encontrara estudiando o trabajando, fundamentalmente porque sigue existiendo, por desgracia, un patrón cultural mexicano que hace que las mujeres que se casan o viven en Unión Libre y tienen hijos se dediquen a las “actividades del hogar”, cuestión que la Encuesta y los informes de la OCDE no consideran en sus datos. Trabajar en el hogar, ocupación laboral que no es reconocida ni remunerada, sigue siendo para muchos de quienes interpretan los datos un asunto que no pareciera merecer un tratamiento analítico específico, diferenciado.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 el 64% de la mujeres de entre 24 y 29 años estaban casadas; el 68.9% tenía hijos y el 47.2% se le consideraba como parte de la Población Económicamente Activa. Como puede observarse, una parte muy importante de la población de mujeres jóvenes de entre 24 y 29 años que no estudian ni trabajan, según los datos de ambos instrumentos estadísticos nacionales, viven en contextos sociales y culturales que en parte explican su situación como de los mal llamados ninis, pero que, sin embargo, dedican buena parte de sus energías cotidianas en atender y hacerse responsables de sus hogares. Por lo demás, según el Censo, el 25% de las mujeres ubicadas en el rango de edad revisado cuentan con estudio superiores, y otro 20% concluyó la educación media superior, lo que no es trivial.
A diferencia de lo que ocurre entre la población femenina, en el caso de los hombres, el mayor grupo de los que no estudian ni trabajan se localizó entre los 19 y 23 años de edad con un 33.2%, edad típica en que los jóvenes con una trayectoria educativa continua estarían ubicados entre aquellos que ingresan y están estudiando en el nivel superior.
Por lo demás, es interesante que en el reporte de resultados que hizo público el Dr. Tuirán, se plantea una crítica a la metodología empleada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) en el diseño de la Encuesta para acercarse al conocimiento de los jóvenes que no trabajan ni estudian, siendo el propio IMJ un organismo del Gobierno Federal, y donde la propia SEP tiene un papel relevante. Situación que deja entrever la poca coordinación entre la SEP y el IMJ, al menos en el diseño de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) que seguramente le costó a los mexicanos que pagamos impuestos varios millones de pesos. La crítica que se hace pública por el propio Gobierno Federal, con adecuado fundamento, es que “la medición de los jóvenes que no estudian ni trabajan que ofrece la ENJ 2010 no refleja el carácter dinámico del fenómeno, como dejar de estudiar un tiempo o tener entradas y salidas múltiples del mercado de trabajo”.
La deficiencia en el procedimiento metodológico empleado en la ENJ se refleja, en consecuencia, cuando uno se acerca a observar lo que ocurre en parte de nuestro sistema educativo empleando otras fuentes de información, donde se puede apreciar que las mujeres tienen iguales o mejores logros educativos que los hombres.
Algunos ejemplos. En México el 51.2% de la población son mujeres de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. Según los datos de la propia SEP, en el 2010, en la educación media superior el 51% de los estudiantes eran mujeres; lo que representa una cobertura del 66%, en comparación con el 62.8% de hombres; la eficiencia terminal de la mujeres era del 65.5%, mientras que en los hombres del 56.4%; y la deserción era del 12.6% en las mujeres a diferencia del 18.6% de los hombres. En la educación superior, de cada cien estudiantes en licenciatura cincuenta son mujeres, lo mismo ocurre en el posgrado. Y de acuerdo a diversas fuentes, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la proporción de egresados y titulados es similar entre hombres y mujeres. ¿Cómo entonces existen tantos millones de mujeres sin estudiar y trabajar?
Frente a los datos que se pueden obtener haciendo malabares entre varios sistemas de información de diversas instancias, más que dilucidar el panorama nacional sobre los jóvenes que no trabajan ni estudian, y particularmente la situación imperante entre la población femenina, los resultados de la ENJ no hacen sino acrecentar nuestra dudas y nuestra ignorancia sobre lo que ocurre entre la población juvenil de nuestro País.
En este contexto, lo único recomendable es ser sumamente cuidadosos cuando se nos presentan resultados de estudios de dudosa elaboración metodológica. No en balde el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), otro organismo del Gobierno Federal, ha criticado los resultados presentados por el IMJ.
En definitiva, seguimos sin contar con un sistema de información único y confiable sobre la situación imperante dentro de la población juvenil mexicana. ¿A alguien le importa?…
Fuente